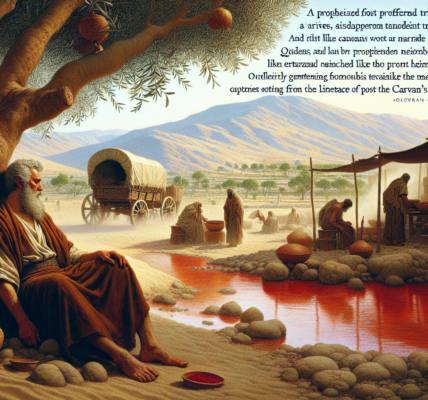En la tierra de Egipto, donde el sol abrasador dominaba los cielos y el río Nilo serpenteaba como una cinta de vida, el pueblo de Israel gemía bajo el yugo de la esclavitud. Faraón, el gobernante de Egipto, había endurecido su corazón contra las súplicas de Moisés y Aarón, quienes habían sido enviados por Dios para liberar a su pueblo. Pero el Señor, en su infinita sabiduría y poder, estaba a punto de demostrar su gloria de una manera que dejaría a todos sin aliento.
Moisés, con su vara en la mano y la autoridad divina en su voz, se presentó ante Faraón una vez más. «Así dice el Señor: ‘Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si te niegas, enviaré una plaga de ranas sobre todo tu territorio. Las ranas invadirán tu palacio, tus dormitorios, tus camas, las casas de tus siervos y de tu pueblo, e incluso tus hornos y tus artesas de amasar'».
Faraón, con una mirada de desdén, se negó a ceder. Su corazón, endurecido por el orgullo y la incredulidad, no estaba dispuesto a reconocer la autoridad del Dios de Israel. Entonces, Moisés extendió su vara sobre las aguas del Nilo, y en ese mismo instante, el río comenzó a agitarse. De sus profundidades emergieron innumerables ranas, saltando y croando, invadiendo cada rincón de Egipto.
Las ranas llegaron a los palacios de los nobles, a las casas de los campesinos, a los campos y a los caminos. No había lugar en Egipto que no estuviera infestado por estas criaturas. Las ranas saltaban sobre las camas, se arrastraban por los suelos, y hasta se metían en los hornos donde se cocía el pan. El croar constante llenaba el aire, un sonido que atormentaba a todos, desde el más humilde siervo hasta el propio Faraón.
Los egipcios, desesperados, intentaban deshacerse de las ranas, pero por más que las mataban, más parecían multiplicarse. El olor a muerte y descomposición comenzó a impregnar el aire, y la angustia se apoderó de todos. Faraón, viendo que su reino estaba al borde del caos, llamó a Moisés y a Aarón.
«¡Rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a los israelitas para que ofrezcan sacrificios a su Dios!», exclamó Faraón, con una voz que revelaba su desesperación.
Moisés, con calma y firmeza, respondió: «Tú decides cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean eliminadas de tus casas y queden solo en el río».
Faraón, ansioso por librarse de la plaga, dijo: «Mañana». Moisés asintió y salió del palacio. Al día siguiente, Moisés clamó al Señor, y el Dios de Israel escuchó su oración. Las ranas que infestaban las casas, los patios y los campos comenzaron a morir. Los egipcios las recogieron en montones, y el hedor de los cadáveres llenó el aire, un recordatorio constante del poder del Dios al que habían desafiado.
Sin embargo, tan pronto como Faraón vio que había alivio, su corazón se endureció una vez más. No cumplió su promesa de dejar ir al pueblo de Israel. La misericordia de Dios había sido despreciada, y el faraón, en su arrogancia, pensó que podía burlarse del Todopoderoso.
Pero el Señor no había terminado. Moisés y Aarón se prepararon para anunciar la siguiente plaga, sabiendo que cada una de ellas era un mensaje claro para Faraón y para todo Egipto: el Dios de Israel es el único Dios verdadero, y su pueblo sería liberado, no por la voluntad de un hombre, sino por el poder divino.
Así, en medio del sufrimiento y la desesperación, el nombre del Señor fue glorificado, y su pueblo, aunque aún esclavo, comenzó a vislumbrar la promesa de libertad que se avecinaba. Las ranas fueron solo el principio; el poder de Dios se manifestaría de maneras aún más asombrosas en los días venideros.