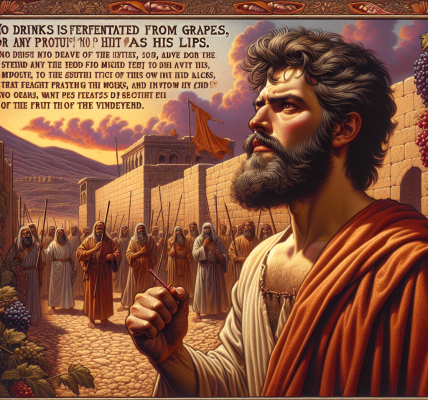**El Día que la Montaña Tembló: La Entrega de los Diez Mandamientos**
El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. El desierto de Sinaí, vasto y silencioso, parecía contener la respiración, como si supiera que algo trascendental estaba por ocurrir. Los israelitas, acampados al pie de la montaña, se movían con un aire de expectación. Habían sido testigos de las maravillas de Dios: las plagas en Egipto, la apertura del Mar Rojo, el maná que caía del cielo cada mañana. Pero aquel día sería diferente. Aquel día, Dios mismo se revelaría de una manera que nunca antes lo había hecho.
Moisés, el líder escogido por Dios, se levantó temprano. Su rostro reflejaba una mezcla de reverencia y temor. Sabía que el Señor lo había llamado a subir al monte Sinaí para recibir algo sagrado, algo que marcaría para siempre la vida del pueblo de Israel. Con paso firme, pero con el corazón palpitante, Moisés comenzó a ascender por el sendero rocoso. Las piedras crujían bajo sus pies, y el viento susurraba entre los riscos, como si la creación misma estuviera anticipando el momento.
Al llegar a la cima, Moisés se arrodilló. La presencia de Dios era palpable, como una densa niebla que envolvía todo a su alrededor. De repente, un trueno retumbó en el cielo, seguido de relámpagos que iluminaron la montaña. El suelo tembló bajo sus pies, y el sonido de una trompeta resonó con tal fuerza que pareció partir el aire en dos. Moisés cubrió su rostro, incapaz de soportar la gloria del Señor.
—¡Moisés! —la voz de Dios era como el rugido de muchas aguas, poderosa y majestuosa—. Dile al pueblo que se prepare, porque hoy me revelaré a ellos. Que laven sus ropas y se purifiquen, porque nadie impuro puede estar en mi presencia.
Moisés descendió rápidamente y transmitió las palabras de Dios al pueblo. Los israelitas, temerosos pero obedientes, hicieron lo que se les ordenó. Lavaron sus ropas, se abstuvieron de relaciones íntimas y se prepararon para el encuentro divino. La montaña estaba rodeada de límites, y Moisés advirtió que nadie, ni hombre ni animal, debía tocarla, so pena de muerte.
Al tercer día, al amanecer, el monte Sinaí se cubrió de una espesa nube. Truenos y relámpagos sacudían el cielo, y el sonido de la trompeta se hizo cada vez más fuerte. El pueblo, temblando de miedo, se reunió al pie de la montaña. Entonces, Dios descendió en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, mientras toda la montaña temblaba violentamente.
—¡Moisés, sube! —ordenó el Señor.
Moisés obedeció, y en la cima de la montaña, Dios comenzó a hablar. Su voz resonó en el silencio sagrado, y cada palabra era como un martillo que golpeaba el corazón de Moisés.
—Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí.
La voz de Dios era clara y firme. Moisés sintió el peso de cada mandamiento, sabiendo que estas palabras no eran solo para él, sino para todo el pueblo de Israel, y para las generaciones futuras.
—No te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso.
Moisés asintió en silencio, grabando cada palabra en su mente y en su corazón.
—No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano.
El mandamiento resonó como una advertencia solemne. Moisés comprendió la santidad del nombre de Dios y la importancia de honrarlo.
—Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios.
Moisés imaginó al pueblo descansando, recordando la creación y la bondad de Dios. Era un mandamiento de gracia, un recordatorio de que Dios proveería.
—Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da.
La voz de Dios era tierna pero firme, recordando la importancia de la familia y el respeto entre generaciones.
—No matarás.
La simpleza de las palabras llevaba consigo un peso inmenso. La vida era sagrada, un don de Dios que nadie tenía derecho a arrebatar.
—No cometerás adulterio.
Moisés entendió que este mandamiento protegía la pureza del matrimonio, una institución sagrada establecida por Dios.
—No hurtarás.
La justicia y la honestidad eran fundamentales para una comunidad que vivía bajo el gobierno de Dios.
—No darás falso testimonio contra tu prójimo.
La verdad era esencial para mantener la confianza y la integridad entre el pueblo.
—No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Moisés comprendió que la codicia era la raíz de muchos males, y que el contentamiento era clave para una vida en paz con Dios y con los demás.
Cuando Dios terminó de hablar, el silencio fue abrumador. Moisés permaneció en la montaña, absorbido por la majestad y la santidad de lo que acababa de presenciar. Sabía que estos mandamientos no eran solo reglas, sino un pacto, una forma de vida que distinguiría a Israel como el pueblo escogido de Dios.
Al descender, Moisés llevaba consigo dos tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. El pueblo, al verlo, se llenó de temor y respeto. Aquel día, en el monte Sinaí, Dios había establecido su ley, un faro que guiaría a su pueblo a través de los siglos, recordándoles su santidad, su amor y su justicia.
Y así, bajo el cielo tembloroso y en medio del fuego y el humo, los Diez Mandamientos fueron entregados, no como una carga, sino como un regalo, un camino hacia la vida plena en la presencia del Dios vivo.