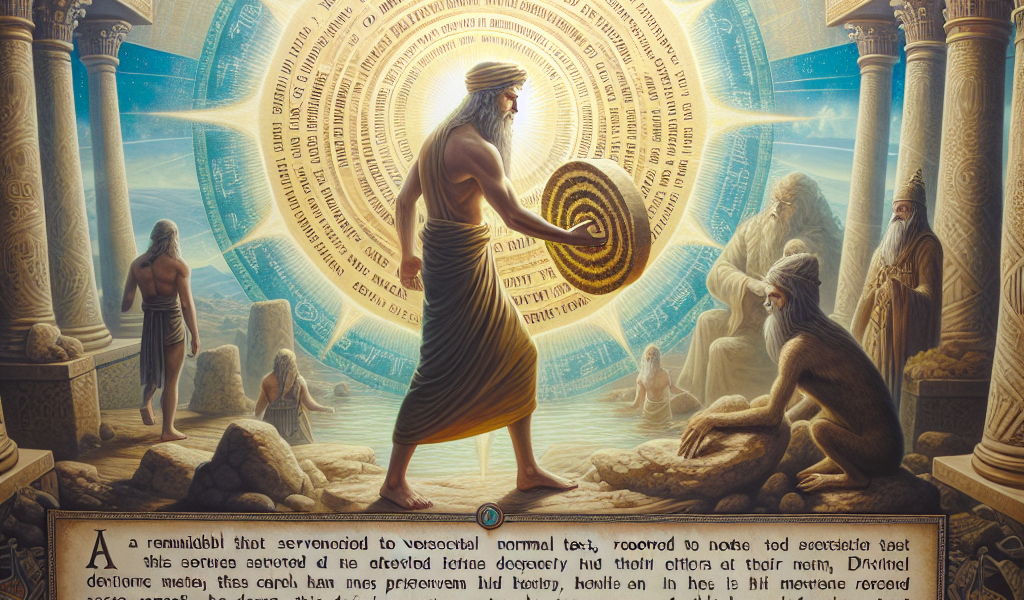Había una vez un profeta llamado Ezequiel, a quien el Señor había llamado como su mensajero. Un día, el Señor le dijo a Ezequiel: «Hijo mío, come lo que encuentres, come este pergamino y luego ve a hablar a la casa de Israel». Ezequiel obedeció y abrió su boca, y el Señor hizo que comiera el rollo. El pergamino tenía el sabor de la miel.
Dios le dijo entonces a Ezequiel: «Hijo mío, ve a la casa de Israel, y habla allí con mis palabras. No te envío a un pueblo de extraña lengua y con un idioma complicado. Pero la casa de Israel no te escuchará. Ellos no quieren escucharme a mí tampoco porque todos son de testarudos y de corazón duro. Por ello, he endurecido tu rostro hacia ellos y tu frente más dura que el pedernal. No temas, aunque sean una casa rebelde».
Pidió a Ezequiel que recibiera todas sus palabras en su corazón y y que no se desconcertara por las miradas reprochadoras del pueblo de Israel. Envió a Ezequiel a aquellos que habían sido llevados cautivos, a los propios hijo de su pueblo, con una excelente instrucción, que Ezequiel debía decirles lo que Dios quería.
El Espíritu de Dios luego levantó a Ezequiel y lo llevó entre el estruendoso batir de las alas de las criaturas vivientes y los chirridos de grandes ruedas giratorias. Fue llevado en amargura y en la furia de su espíritu, pero la poderosa mano de Jehová estaba sobre él.
Ezequiel llegó a Tel-Aviv a ver a los cautivos que vivían junto al río Quebar. Pero Ezequiel, abrumado, se sentó entre ellos durante siete días. Al final de esos siete días, la palabra de Jehová le vino a Ezequiel y le hizo un fuerte llamado.
En su palabra, Dios estableció a Ezequiel como vigía de la casa de Israel y le entregó un claro mandato. Cuando anunciara a un malvado que iba a morir, y este no cambiara su camino, entonces la culpa recaería sobre el malvado. Pero si Ezequiel no advertía al malvado, el malvado moriría en su maldad, y Dios requeriría su sangre de la mano de Ezequiel. De la misma forma, si un justo se desviaba de su justicia y caía, Ezequiel también estaba obligado a advertirle. Si el justo se arrepentía, viviría; si no, moriría en su pecado.
Ezequiel se levantó y fue al llano como Dios había ordenado, y allí el Señor se apareció a él con la misma majestuosidad y esplendor que había visto junto al río Quebar. La gloria de Dios era tan abrumadora que Ezequiel cayó de rodillas. Pero el Espíritu de Jehová entró en él y lo levantó, y así, armado con la palabra de Jehová, Ezequiel fue enviado entre el pueblo de Israel.
Aunque Dios le advirtió que sería maltratado y rechazado por el pueblo rebelde de Israel, Ezequiel permaneció firme en su deber. Fue mandado a encerrarse en su casa, y a pesar de tener la lengua pegada al paladar y no poder reprender a la casa de Israel, las palabras de Dios se manifestaron a través de él. Estas palabras eran tanto una amonestación como una invitación a escuchar y cambiar.
Y así, Ezequiel se convirtió en el valiente profeta y el vigilante del Señor para la casa de Israel, declarando sin temor las palabras del Altísimo a un pueblo rebelde.